Por Gabriel Pombo
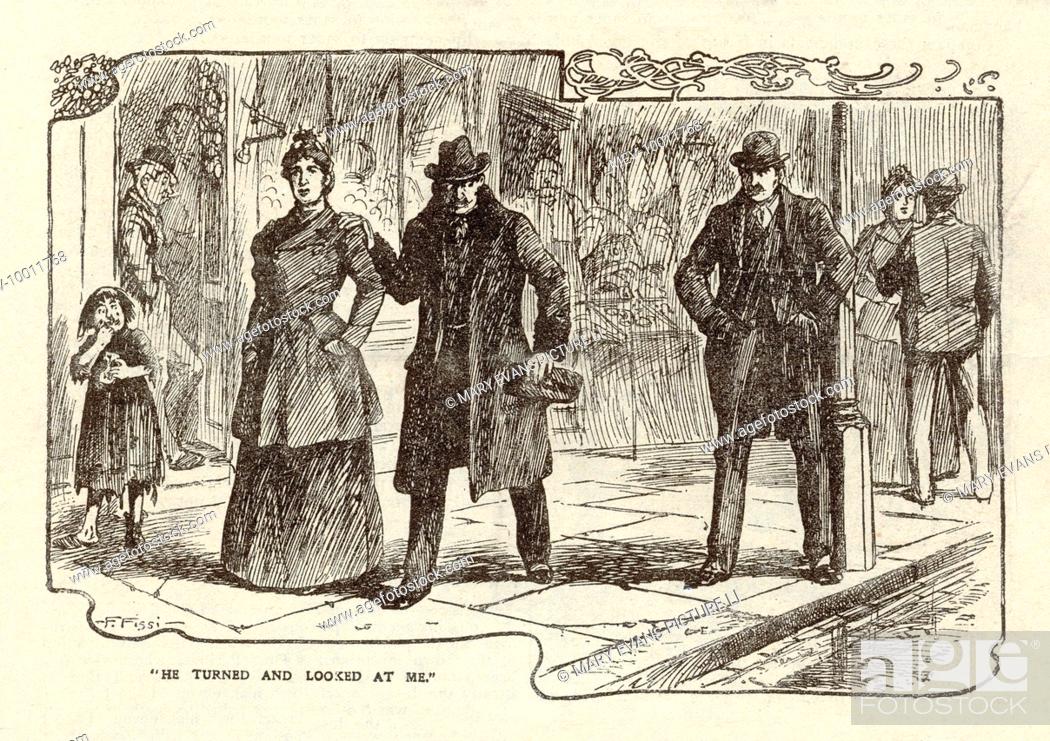
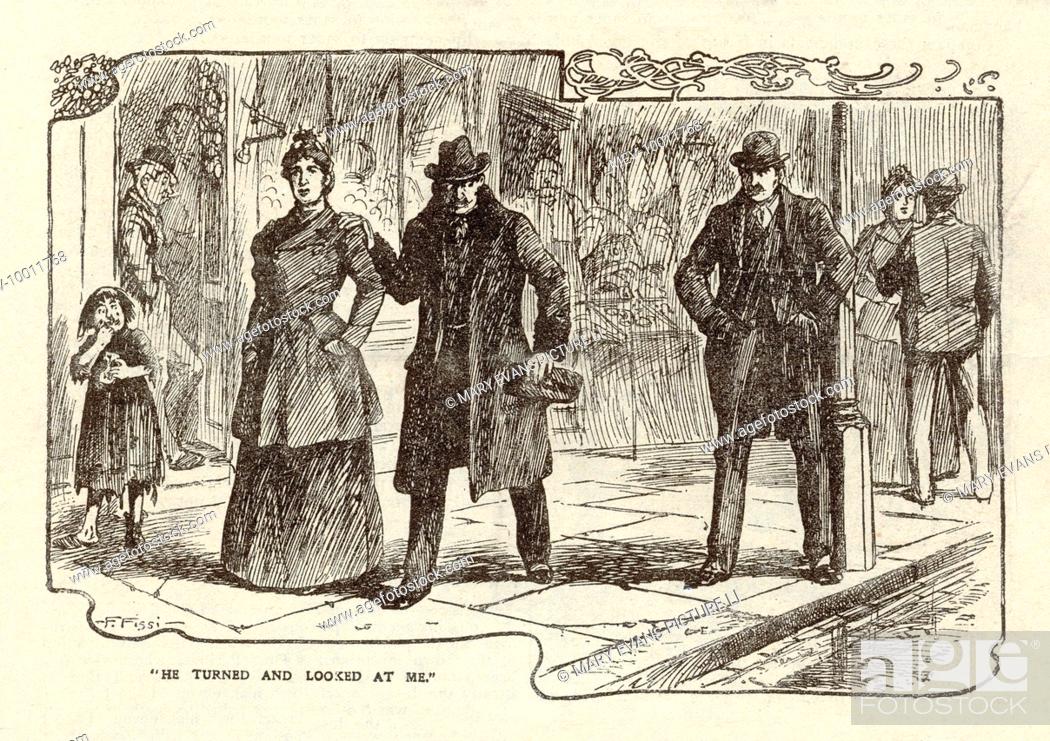
Con la historia sobre Mary Jane Kelly damos por terminada la sección dedicada a las cinco víctimas canónicas de Jack el Destripador.
Mary Jane Kelly
Aquella madrugada varias vecinas y colegas de oficio la vieron entrar y salir incansablemente de su habitación, llevando a esta candidatos muy diversos. La señora Mary Ann Cox, una viuda de treinta y un años, también prostituta, la halló asida del brazo de un sujeto desarreglado, bajo, gordo, de mejillas sonrosadas por el exceso de alcohol y bigote rubio. Para tornarlo más ridículo aún, el cliente aferraba una jarra de cerveza.
Jeanette abrió la puerta del número 13 y lo hizo pasar, pero antes de entrar ella misma vio a Cox que se retiraba de su habitación –que quedaba próxima a la ocupada por la pelirroja– y le anunció:
–Amiga, te voy a dedicar una canción – tras lo cual se puso a entonar una balada titulada «Una violeta que arranqué de la tumba de mi madre». Aparte de que la melodía era triste, la intérprete desafinaba. Al rato la viuda volvió a verla salir en busca de otro cliente.
El último testigo que la habría avistado en esa velada fue un obrero amigo suyo: George Hutchinson, quien más tarde describiría al presunto último acompañante que esa noche ella tuviera como un individuo muy elegantemente vestido y «con pinta de extranjero, tal vez un judío».
El viernes 9 de noviembre era un día festivo para los londinenses en el cual se celebraba la fiesta del Lord Mayor, distinción que recibe el alcalde de Londres, York y otras ciudades importantes del Reino Unido.
Pero no todos se sentían de espíritu alegre esa mañana.
Mientras oía el paso de la carroza que transportaba al Lord Mayor y los vítores de la muchedumbre, John McCarthy – arrendador de aquella joven meretriz y dueño de un bazar con frente a las covachas del edificio designado «La corte del molino»– refunfuñaba al revisar sus cuadernos de cuentas. Ocurría que, desde semanas atrás, los números no le cerraban y únicamente se venía sosteniendo gracias a las ventas de su negocio.
En una situación normal sus ingresos primordiales derivaban de las habitaciones que alquilaba a las prostitutas en el edificio del número 26 de la calle Dorset, y ahora la mayoría de ellas le estaban adeudando. Al reflexionar acerca de la razón que provocaba esos atrasos masculló para sí:
«¡Es por culpa de ese maldito de Jack el Destripador! Las mujerzuelas tienen miedo de salir a las calles a trabajar, y cada vez consiguen menos plata. Por eso les cuesta tanto pagar ahora.»
El arrendador se consideraba un hombre razonable. Entendía que había surgido una causa que justificaba que sus inquilinas ganaran menos y por el momento haría la vista gorda y no las acosaría. Sin embargo, al puntear con su lápiz repasó la deuda que mantenía la pensionada del número 13. El valor ascendía a una libra y nueve chelines. Eso era mucho dinero. Por poco que estuviera trabajando le parecía claro que la irlandesa se estaba pasando de lista.
–¡Indian Harry! – voceó, identificando por el sobrenombre a Thomas Bowyer, su empleado de cobranzas, que había salido del bazar para contemplar el desfile.
–Ven aquí de una vez hombre, que te necesito.
–Sí señor, a la orden– contestó aquel, entrando con paso desganado y encaminándose hacia el escritorio donde su empleador hacía las cuentas.
–No te voy a mandar lejos. Quiero que cruces la calle y vayas hasta lo de la Kelly para que, de una vez por todas, me pague el alquiler que me debe– levantó el cuaderno, y apuntando con su dedo índice señaló el importe que la muchacha adeudaba.
–Si no puedes obtener el total cuando menos no regreses con las manos vacías.
El otro asintió y fue hasta el perchero en procura de su abrigo. No es que hiciera mucho frío esa mañana, pero el gabán oscuro que ahora se ceñía completaba su apariencia de hombre serio y él se figuraba que lo volvía más digno de respeto ante los morosos.
A las 10.45 el cobrador aporreó a la puerta número 13. Tres, cuatro veces. No hubo respuesta. ¿Estaría la mujer adentro y fingiría no escuchar?
A efectos de salir de dudas, Indian Harry se dirigió hacia la parte lateral de la vivienda para husmear por la ventana. El vidrio tenía una rotura que permitía introducir la mano y descorrer la cortina. Cuidando no lastimarse apartó la sucia tela y aplicó un ojo a la abertura con el fin de escrutar hacia el interior. Lo que vio le hizo proferir un grito de terror y retiró tan rápido su mano que se raspó el dorso, el cual empezó a sangrar levemente.
Su miedo estaba justificado. El macabro hallazgo, que tuvo la desgracia de hacer, resultó uno de los más espantosos y depravados que consignan los anales de la criminología mundial.
Encima de la cama bañada en sangre reposaban maltrechos despojos de aquella que en vida fuera una sensual cortesana. Únicamente llevaba puesto un menguado camisón, que dejaba ver el atroz estropicio infligido a su organismo. Su estómago lucía abierto en canal, y habían seccionado su nariz, sus senos y sus orejas. Trozos de su muslo y fragmentos de piel de su cara yacían junto al cuerpo descarnado. Los riñones, el hígado y otros órganos se esparcían en torno al cadáver y sobre la mesa de luz.
El dantesco cuadro llenó de horror al cobrador, quién fue corriendo hasta el bazar de su patrón y le comunicó el espantoso descubrimiento. Ambos hombres se dirigieron a la pensión y, escudriñando desde la ventana, volvieron a comprobar el hecho. El dueño envió a su empleado a buscar ayuda a la comisaría de la calle Comercial, mientras él se quedaba montando guardia. Al rato, arribaron los inspectores Beck y Abberline y el superintendente Arnold. También convocaron a los forenses Phillips y Bond. Entre otros agentes sin rango, se hizo presente Barrett de la división H de Whitechapel.
Ninguno de los detectives se decidía a impartir la orden de forzar la puerta para acceder a la escena del crimen, pues aguardaban instrucciones de sir Charles. Pasaban las horas sin tenerse noticias de este, hasta que se supo la sorprendente novedad de que el jefe supremo había presentado su dimisión esa misma mañana.
A las 13.30 por fin el superintendente asumió la responsabilidad de mandar quitar la ventana para fotografiar el interior. Una vez concretada esta medida, se requirió al propietario que rompiera la puerta a fin de hacer posible el ingreso; labor que este hizo valiéndose de una piqueta.
«¡Parecía más la obra de un demonio que de un hombre!» exclamó McCarthy al testimoniar en la instrucción subsiguiente. Con esas palabras dejó constancia de la tremenda impresión que le produjo el monstruoso hallazgo, que estremeció incluso a los más endurecidos policías que concurrieron a la tétrica habitación.
Comentarios
Publicar un comentario
Muchas gracias por comentar.
Los administradores de TNT.Revista digital se reservan el derecho de eliminar aquellos comentarios que contengan spam o los que puedan resultar ofensivos.
Recordamos que todos los artículos que se publican, tanto propios como de nuestros colaboradores, reflejarán única y exclusivamente, opiniones personales.